Los versos del caricato

Los versos del caricato
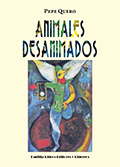
Cuenta el bulo que Miguel de Cervantes aspiraba, en rigor, a ser poeta. Hoy, un rastro de cuadros sinópticos sigue ensuciando la moqueta de la conversación pública: al arte le exigimos especialización, como si no hubiera existido el humanismo renacentista. Y es así que Pepe Quero (Granada, 1960) pasa ante la opinión pública por ser lo que es: uno de los mayores animales escénicos de este país, una condición cuya alternativa confirmó durante largos años a bordo de la compañía Los Ulen, que revolucionó el teatro andaluz de comienzos de siglo. Sin embargo, durante buena parte de su vida, Quero ha escrito y lo ha hecho de manera impecable o implacable: sobre todo, prodigiosas dramaturgias entenadas de Valle Inclán o de Darío Fo, pero genuinas, intransferibles, marca de su casa. Ahora, concluye coherentemente: Cada teatro tiene un fuego,/ cada verso tiene que ser incendiario.
En estas páginas aúna lo que ahora hace patente en este libro de poemas, aforismos y otras heterodoxias, al que ha titulado Animales desanimados, esto es, animales sin alma, como solemos ser los humanos, sin nada que ver con el delfín Flipper, visiblemente deprimido en la bañera de su casa. En estos textos, sin más unidad estilística que la actitud ante la vida del propio Quero, ya que no existe abismo alguno entre su genio alegre pero escéptico, procaz y sin embargo inteligente, frente a estas páginas en las que alienta, en gran medida, la historia de las vanguardias del último siglo, desde el surrealismo al dadaísmo, desde las greguerías a los aerolitos, desde los antipoemas al metaverso.
En su oficio de palabras no hay ocurrencias sino hallazgos, imágenes como ráfagas y un sentido del humor garduño o inteligente que preside la obra en su conjunto, con un imaginario pop que corresponde culturalmente a su generación y en el que conviven Teresa de Jesús o Juan de la Cruz con el ratoncito Pérez, los viajes y las conversaciones, Antonio Machín y B. B. King, Frida Khalo o la Generación del 27, mientras que Isla Mágica se solapa con Salvador de Bahía. Es culturalismo, claro, pero no con pie forzado. Escapa de las bibliotecas y se refugia en los transistores, en la memoria sentimental de los noctívagos, en la naturaleza perdida de un mundo y de un tiempo agónico que, al menos en estas estrofas, nadie pretende salvar y, mucho menos, el poeta.
No sólo es esta la obra de un lector, sino de un oyente, de un vividor, de un danzarín hasta el fin del amor o de los días de vino y rosas. Late una misantropía divertida que nace de la desconfianza en los modelos sociales, entre provocativas zoofilias y un lenguaje políticamente insurrecto. Este es el testimonio de un testigo de cargo que trata como arcilla el mainstream de la cultura pop o la memoria colectiva de sus días: los animales desanimados a los que apela Quero son arquetipos, referentes virtuosos o no, de la realidad de hoy. Si la Antigüedad clásica o el Barroco interpelaban a dioses y a personajes fabulosos que encarnaban la cara y la cruz de los seres humanos, aquí comparecen Barbie y Ken, eso sí, frente a la laguna Estigia.
Persiste, a lo largo de la biografía de Quero, una carga ética que marca indeleblemente sus gestos y sus oficios: el hedonismo y la perplejidad se dan la mano, la jácara del poder, sea cual sea, la empatía con los nadie, el instinto de supervivencia, la ausencia de dogmas, el benéfico papel del caricato. Frente al rol del bufón, alienta el ingenio latente, la sabiduría profunda de quien viene de ida y de vuelta al mismo tiempo.
En esa encrucijada, esta colección se nos aparece como un cuaderno de bitácora de sus vivencias e impresiones: a fin de cuentas, lo que nos marca el perfil biográfico de cada uno no sólo son las vivencias sino las opiniones y los sueños. Nada es lo que parece, ese es el juego. Ni en la vida ni en los sonetos, ni en la salud ni en la riqueza, ni en la pobreza ni en la enfermedad. Pepe Quero y su poética también constituyen espejismos, bocados de belleza sobre el tinglado de la antigua farsa, esto es, el gran teatro del mundo.
Juan José Téllez


